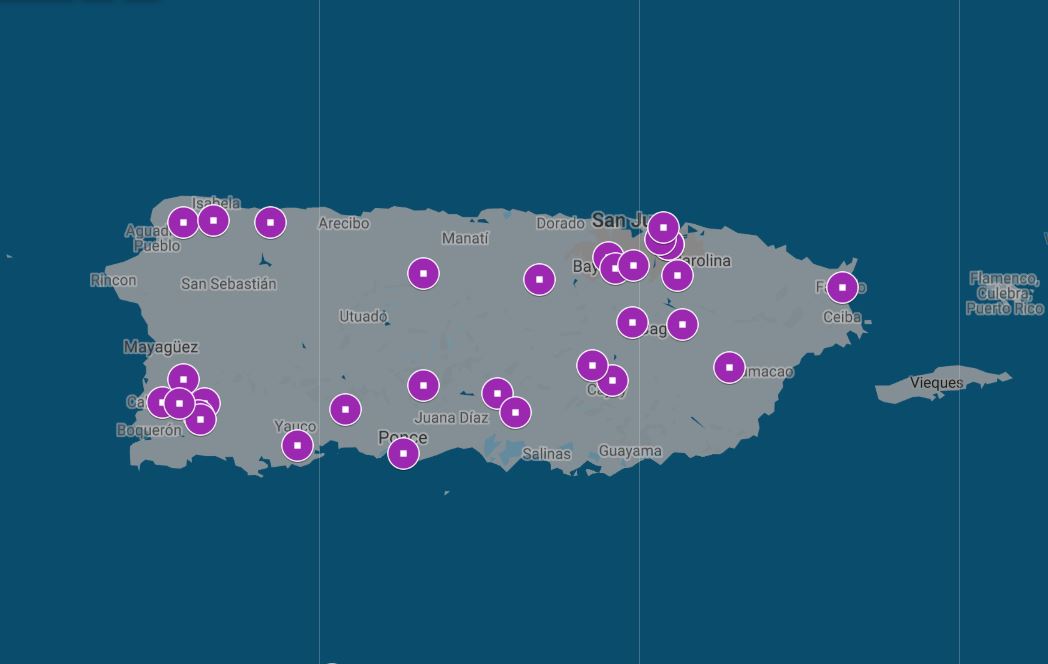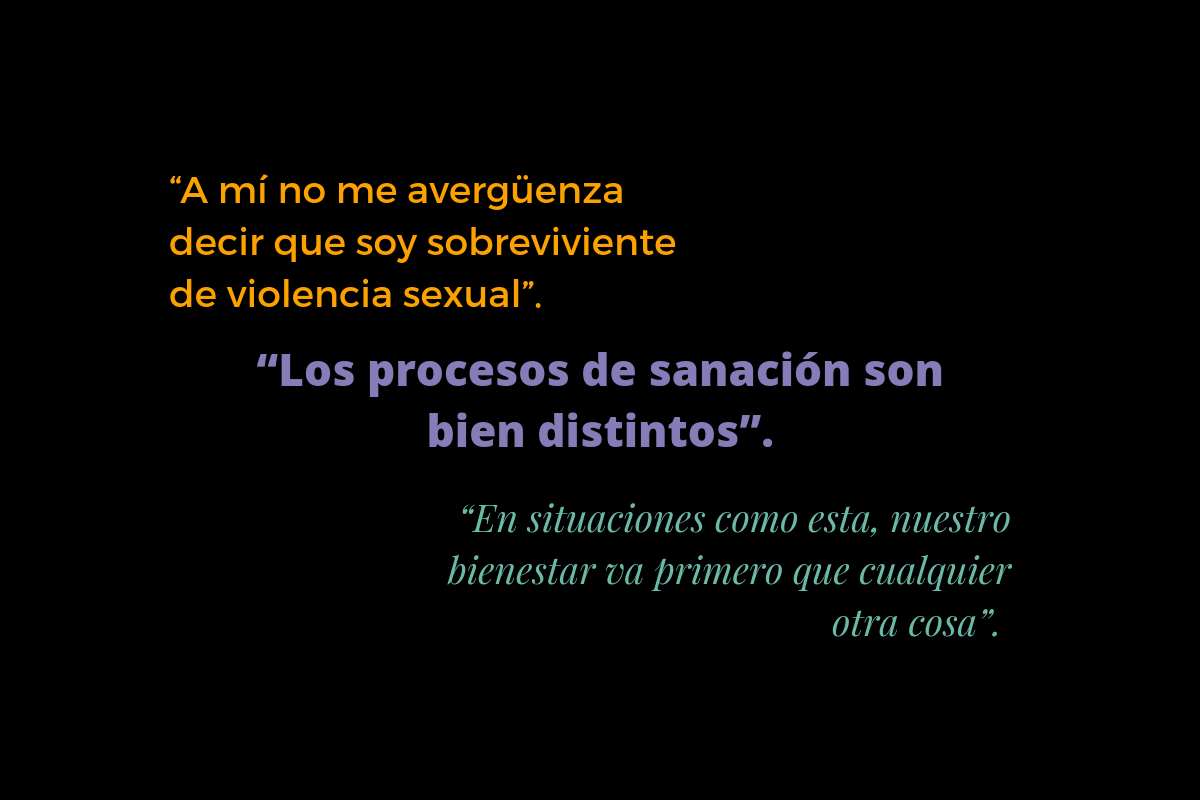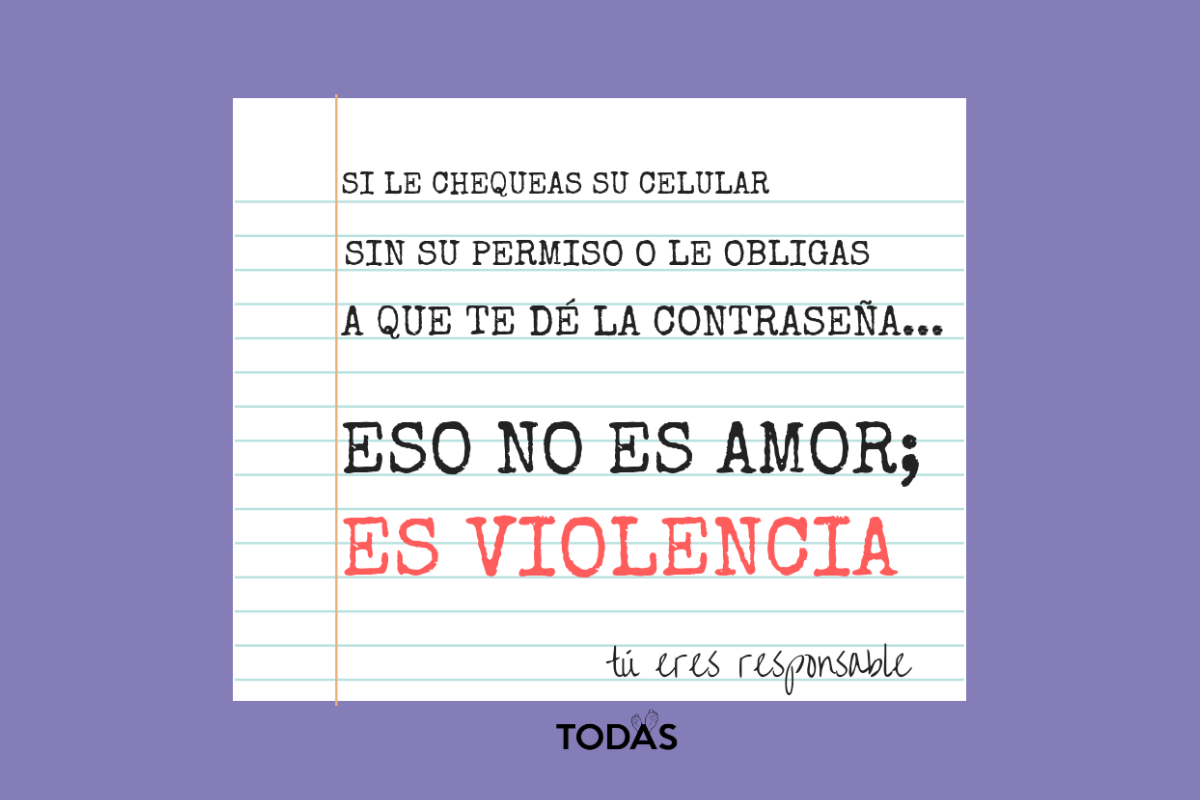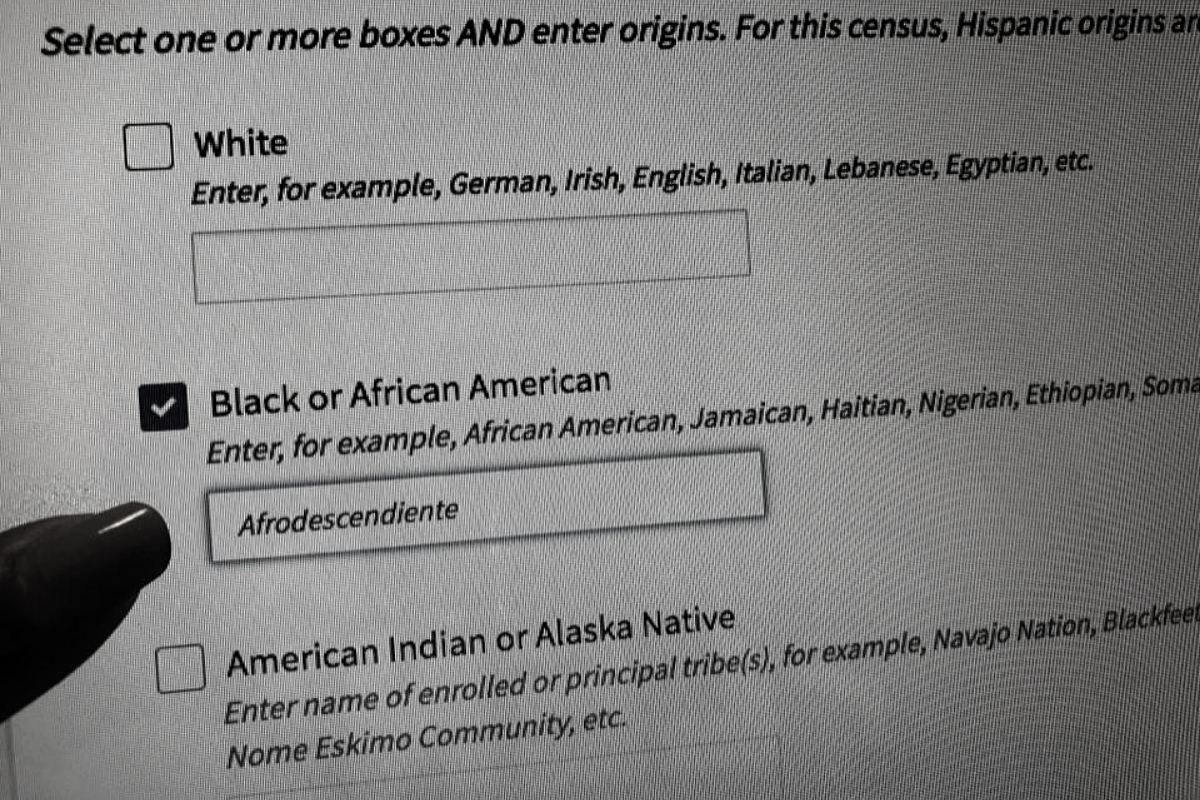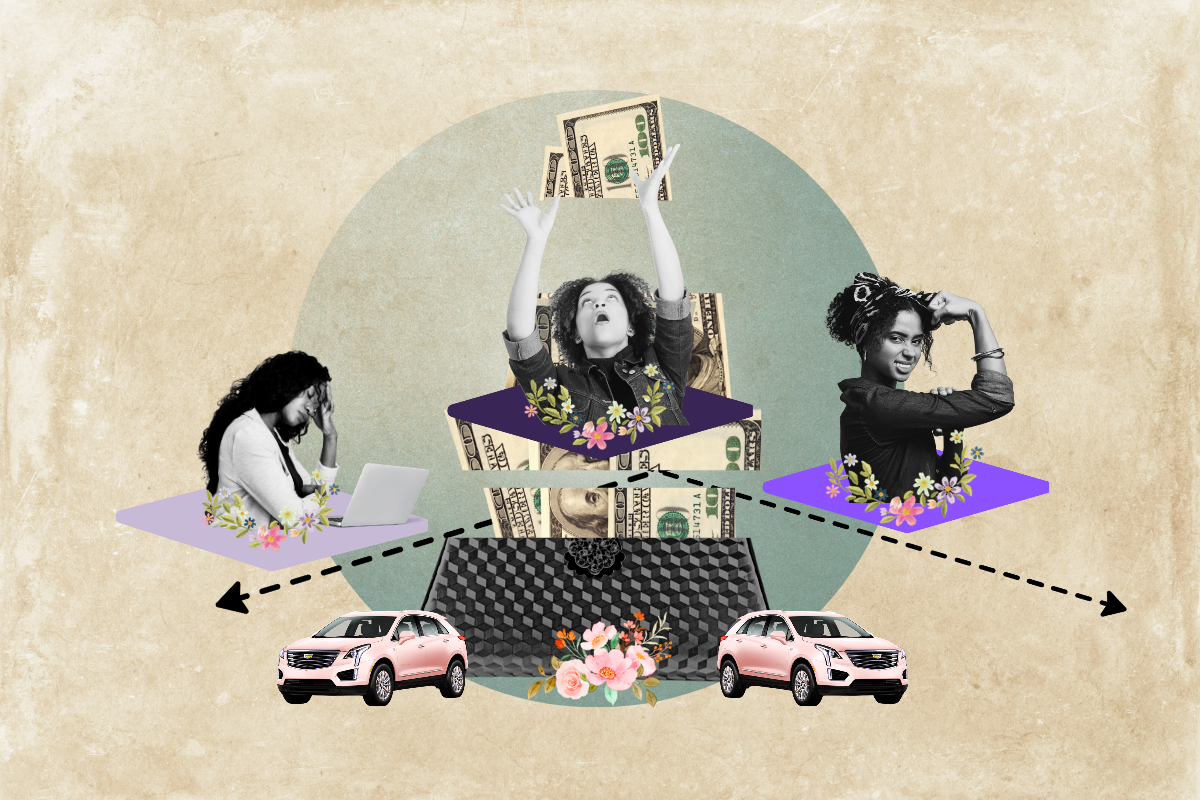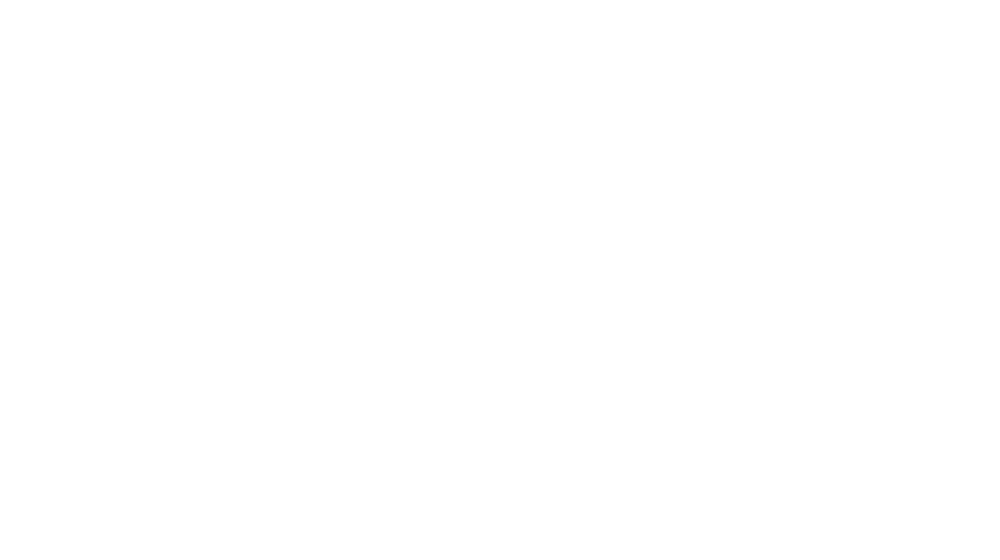(Foto por Kelly Sikkema en Unsplash)
Llego del trabajo a la casa 15 minutos antes del toque de queda. Mi padre abre la puerta para recibirme. Toma su rociador desinfectante. Dispara a mis zapatos y a mi ropa. Luego, apunta a mi cara sin rociarla. En respuesta a su amenaza, dirijo mi atomizador a su rostro, un invento casero con ramas de romero y vinagre blanco. Actuamos como si fuéramos parte de alguna película de vaqueros, igual a las que veíamos cuando yo era niña. Ambos sonreímos al bajar nuestras respectivas armas.
“Bendición”, le digo mientras lavo mis manos.
Me bendice y continúa preparando su merienda nocturna, una tostada con mantequilla y un jugo de manzana.
Dejó de fumar recién cumplió sus 55 años. Sus problemas respiratorios y su vulnerable sistema inmunológico le preocupan cuando lee sobre los síntomas del COVID-19. No me abraza. No se atreve. Hay distancia.
Mi madre me espera sentada en el mueble de la sala, frente a la televisión, con sus brazos abiertos. Ella no teme o, tal vez, no tanto. Trabaja como secretaria, pero también es la enfermera de la familia. Suele alardear de cómo cuida a todos en la casa y nunca se contagia.
“A mí, esas cosas no se me pegan”, repite orgullosa en todos mis catarros.
Estos días, sin embargo, sus saludos se limitan a apretar mis hombros y mandarme a bañar. Quiere que me duche rápido para poder abrazarme bien luego.
Desconozco qué día de cuarentena es. No llevo cuenta de un encierro interrumpido cada cierto tiempo o a mitad de semana. Parece irreal. Nunca pensé que experimentaría una pandemia mundial mientras trabajara por $7.25 la hora en un supermercado.
Tampoco imaginaba que formaría parte del grupo de quienes pueden salir cuando el exterior está en silencio e inhabitado. Conduzco desde el este hacia el área metropolitana sintiéndome que paseo por el pueblo de Comala, en Pedro Páramo, de Juan Rulfo. El camino luce igual de solitario, abandonado, como si no lo habitara nadie. Me sorprende que casi dos horas de tráfico lograron reducirse a 35 minutos. Antes de ponchar, leo cómo medios estadounidenses tildan de héroes a mis compañeros de trabajo y a mí. No me siento así. Me siento expuesta.
A inicios de marzo, uno de los gerentes, con su vestimenta azul y negra, me sugirió serio que mantuviera conmigo un sanitizador de manos. Resulta inevitable aceptar lo poderosa que me sentí la primera vez que me dieron guantes. En ese momento, llegué frente a la caja registradora y, como una vaquera expuesta al peligro, amarré el alcohol en gel a mi correa. Estaba lista para un primer duelo.
Hubo mucha incertidumbre durante esa segunda semana de marzo. Mis compañeros mencionaban cuánto les abrumaba que no cesara la fila. El supermercado dedicado a productos naturales estaba abarrotado de histeria colectiva o de gente minimizando el asunto hasta volverlo ridículo. El espectro partía desde clientes nerviosos comprando jengibre, limón, papaya, vitamina C y suplementos para fortalecer el sistema inmune hasta la persona que le dijo a una cajera: “¡A que te toco!”, jocosamente, actuando como si se tratara de niños jugando “tocaíto”.
Cuando las pruebas de COVID-19 llegaron a Puerto Rico, incrementó el número de casos positivos, a pesar de las restricciones que imponen para realizar los estudios. Los clientes, entonces, acudían aún más nerviosos y serios. Aun así, durante el inicio del distanciamiento social, la tienda continuaba abarrotada de gente.
Hay quienes igual actúan como si no estuvieran fuera de sus casas en medio de una pandemia. Tranquilamente, me preguntan por el precio de los aguacates.
“Tres quince”, les contesto con la misma naturalidad.
“¿Y las chinas mandarinas?”, continúan sin leer el letrero que tienen frente.
“Uno sesenta y nueve la libra”, respondo mientras limpio mi área.
Las tareas se diversificaron. Ya no me limito a ser cajera. Ahora, le muestro a la gente que hay un sanitizador para sus manos en la entrada mientras desinfecto canastas y carritos. Coloco la canasta negra sobre la mesa en la entrada, agarro mi arma sanitizadora, apunto y disparo. Intento trazar las posibles rutas de las manos del último cliente que la utilizó.
Repito el proceso con los carritos anaranjados y los verdes, que son más grandes. El papel secante forma parte de mis herramientas en el enfrentamiento, aunque lo utilizo con mayor sutileza. Parte de la tarea requiere buscar carritos abandonados fuera de la tienda. Correteo el estacionamiento buscándolos como si fueran caballos que debo devolver a su establo. Todo me parece divertido hasta que recuerdo que la mayor cantidad de casos registrados son del área metropolitana. Siento un poco de frío.
También, me encargo de servir en el tabique de granos y frutos secos a granel para evitar algún contagio por parte de un cliente. Esa tercera tarea conlleva mucho menos ajetreo o demanda. En esos turnos, incluso, puedo contar cuántas veces reproducen Girls Just Want to Have Fun, interpretada por Cyndi Lauper, en la década de 1980. La respuesta sorprende. Su repetición me obliga a canturrear una vez más, pero intento mantener la compostura y no fruncir mi ceño frente a los clientes.
Miro el área de comida vacío y cerrado. Pienso en mis otros compañeros, la mayoría son estudiantes como yo. Algunos no estudian y el supermercado corresponde al lugar que más frecuentan. Hay quienes son madres y padres solteros. Sus labores cambiaron y sus horas bajaron. Todos tenemos incertidumbre. Supongo que así son los famosos héroes, continuando su faena arriesgando sus vidas desconociendo cuál será el resultado.
Mientras organizo artículos desubicados, recuerdo a mi amiga contándome que comenzaba a trabajar en una tienda de ropa una semana antes del inicio de la cuarentena. Sin embargo, los centros comerciales cerraron. Mi amiga ya no tiene manera de generar ingresos. Ella, irónicamente, se preocupa por mi salud y mi constante exposición al mundo exterior.
El número de casos positivos continúa aumentando, aunque las tardes en el supermercado ahora están desoladas. Un cliente levanta el paquete de cebollas rojas, lo estudia y lo regresa a su lugar. Una parte de la capa exterior de la hortaliza cae al suelo y baila como una nube en el desierto. Ahora, ignoro la música que suena en el fondo.
Esta semana, me dieron una mascarilla por primera vez. Un gondolero, estudiante de enfermería, me comentó que utilizar la parte azul hacia fuera significaba que la persona está infectada. Yo, en salud y en desconocimiento de ese dato, le había mostrado al mundo la faz azul de mi mascarilla, que hacía juego con el color de los guantes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud informó, en su página virtual, que el uso correcto de esas cubiertas desechables iba en combinación de guantes con buena higiene, sin mención a colores.
El teléfono de la tienda no deja de sonar. Las personas quieren saber si estamos abiertos: ¿hasta qué hora?, ¿todos los días?, ¿hay mucha gente?, ¿hay que ir con guantes?, ¿queda vitamina C? Estas son las dudas recurrentes entre quienes no han salido de sus casas en más de una semana.
Cuando regreso a la caja registradora frente a la puerta de salida -que ahora funciona como entrada-, escondo mi botella de agua a mis pies, cerca de donde guardan los bolsos de tela. Luego, coloco el atomizador casero con romero y vinagre blanco entre el monitor y la impresora de recibos. Identifico el papel secante y el arma sanitizadora provista por los patronos. Disparo una vez más, esta vez a la banda transportadora. La seco. Alzo mi mano con el guante puesto.
“¡Próximo!”, grito, lista para otro duelo.
Atiendo a clientes, cuyo encierro les va fenomenal. Asisten al supermercado a comprar ingredientes para ingeniarse una receta que encontraron en línea, me cuentan. Algunos compran lo suficiente para no volver a salir en tiempo indeterminado. Otros llegan porque no aguantan más el encierro y la salida al supermercado les ofrece noción de libertad.
Hay historias que soy incapaz de olvidar. Entre ellas, una señora que realizó una compra de alrededor de $200. Entre los pitidos del escáner, me contó que esos encargos ayudarían a su esposo y a su hija, ambos desempleados como resultado de la pandemia. Dijo con resignación que no se podía hacer mucho, pero que agradecía tener trabajo aún.
Asistió desarmada: sin guantes, mascarilla o desinfectante. Supongo que consideró inofensivo ir al supermercado luego de su trabajo. Hace tres semanas, yo tampoco consideraba que salir a comprar alimentos significaría exponerse al contagio de una pandemia. No supe cuál era su empleo. Me pregunto si ella también es vaquera en duelo arriesgando su vida y la de sus allegados mientras que, a la vez, les provee alimentos esenciales.
Vuelvo a mi casa agarrando mi atomizador casero y mi sanitizador de manos amarrado a la correa, insegura si además del aguacate que me mandaron a comprar, les llevo algún contagio.