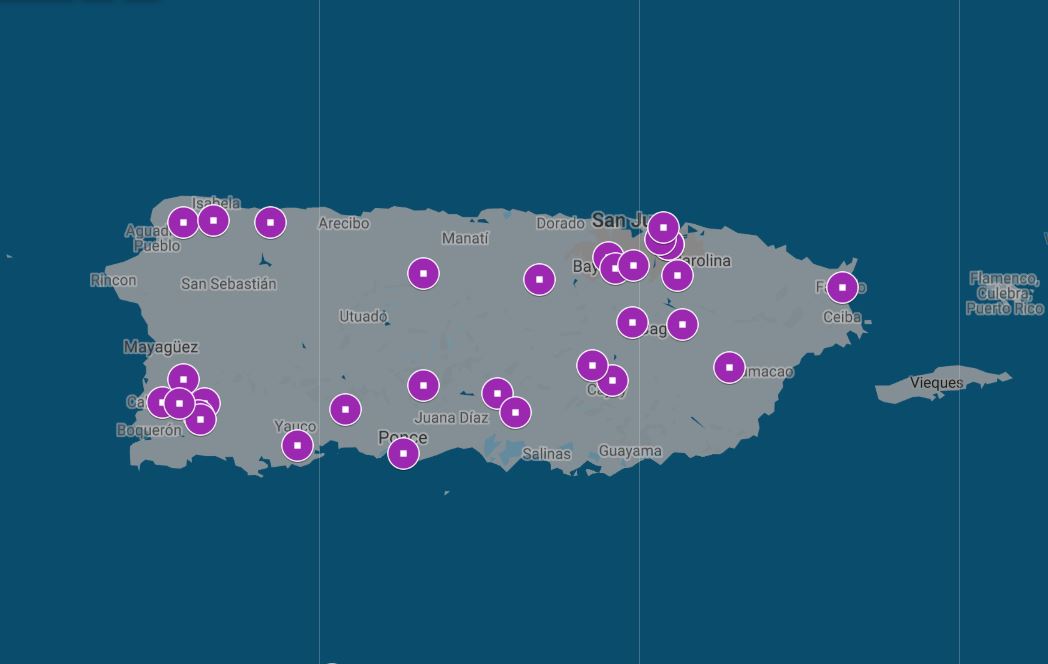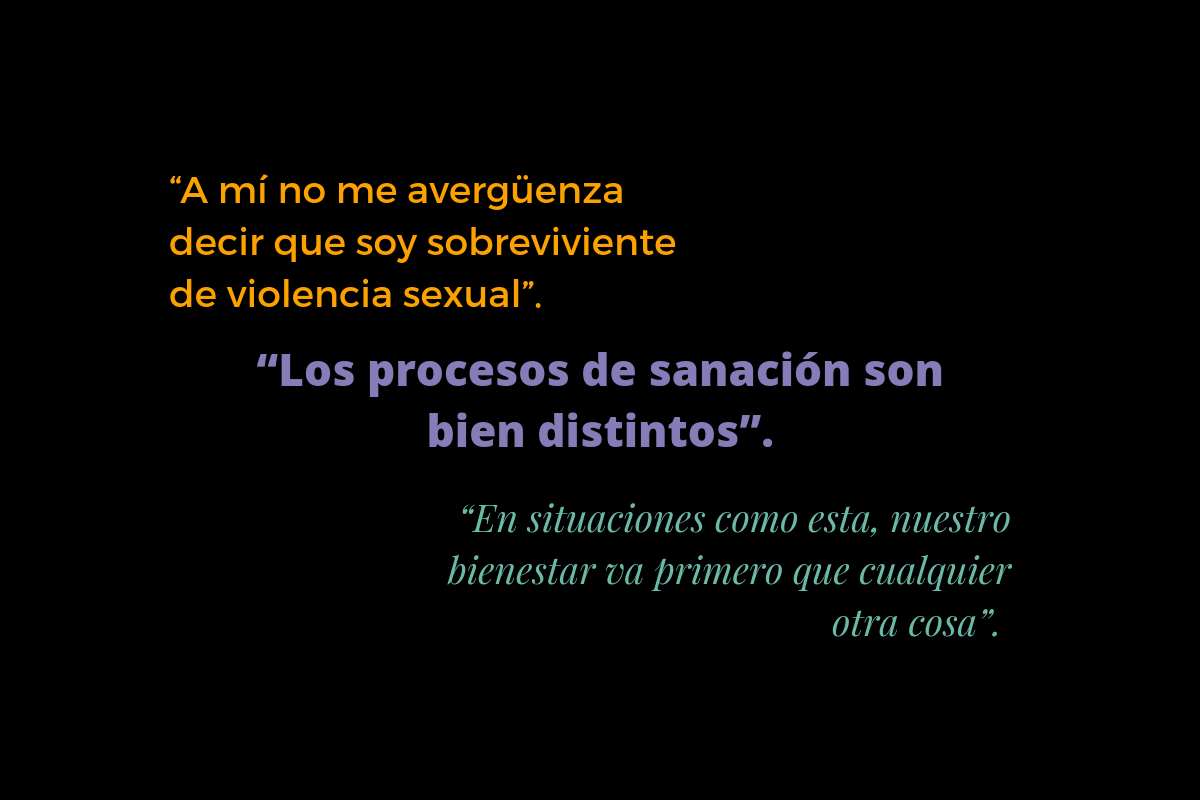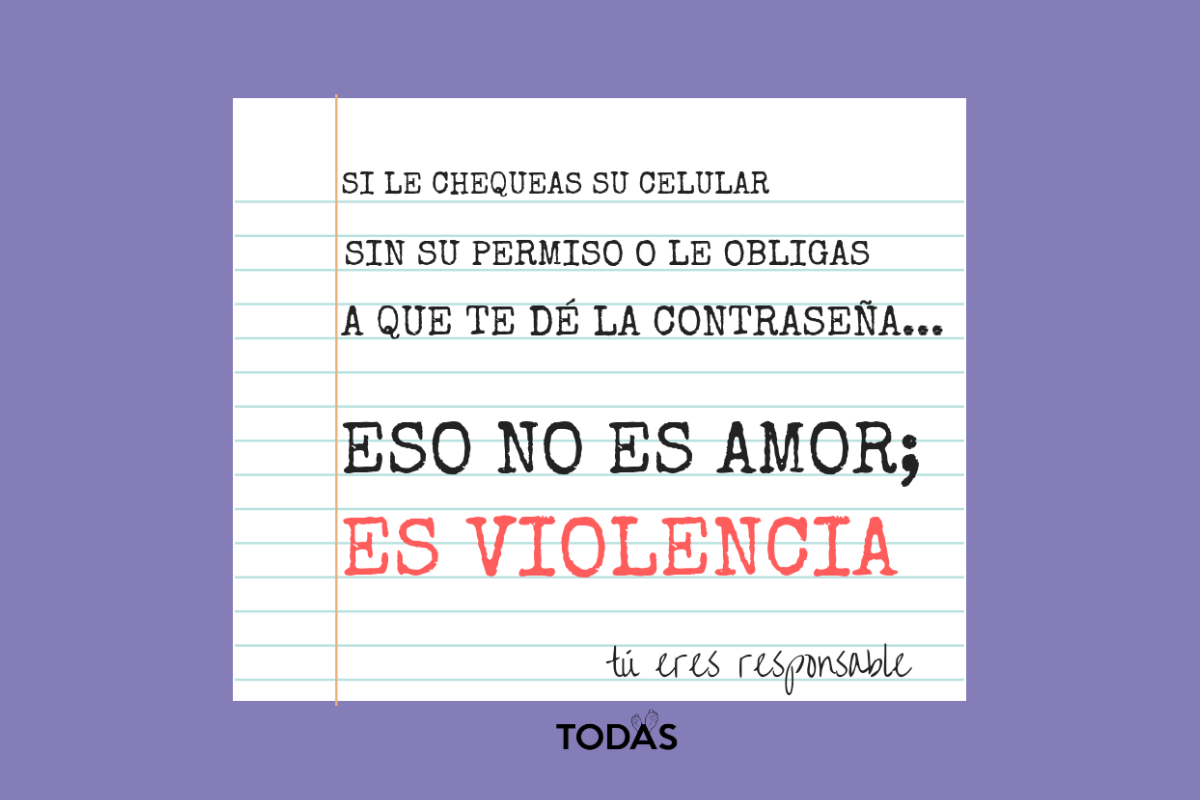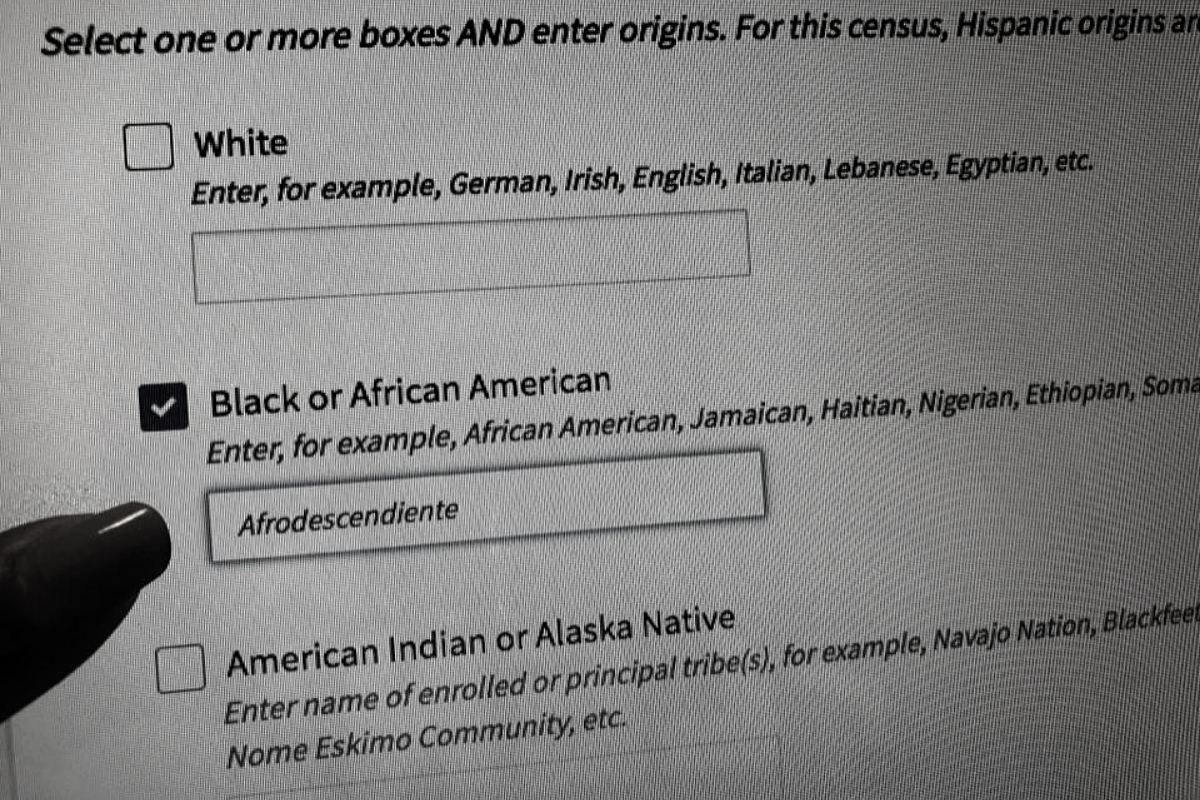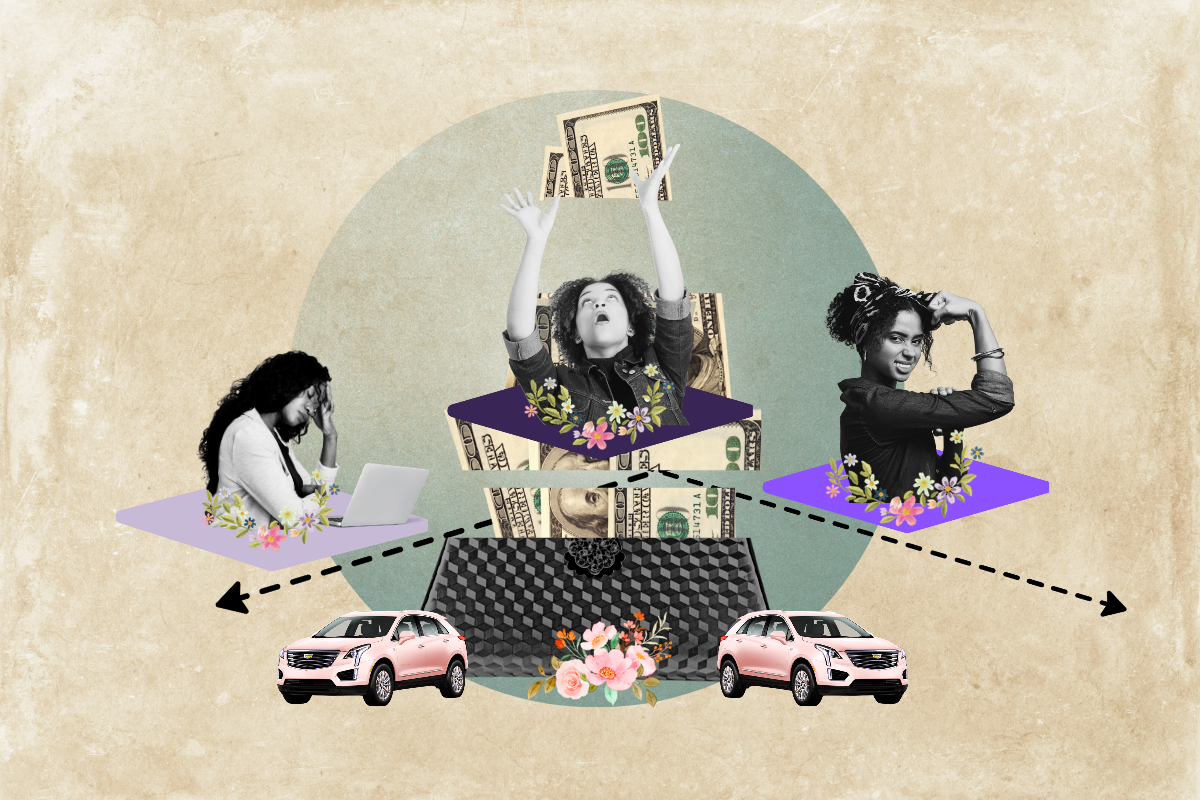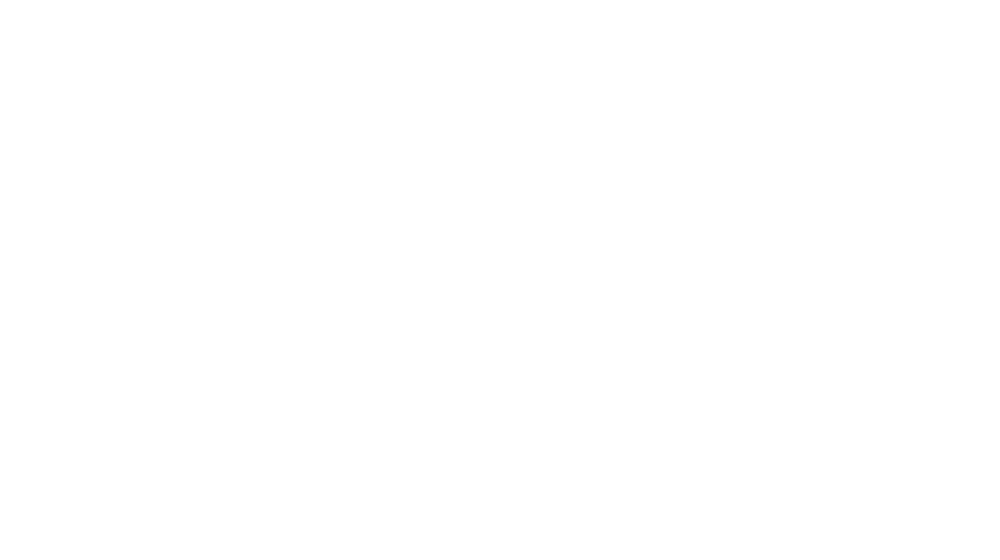(Foto del archivo de Ana María Abruña Reyes)
Hartas. Estamos visceral y exhaustivamente hartas. De que nos lastimen. De que ignoren nuestro dolor. De que nos maten. Escribimos, creamos, corremos, sudamos. Sentimos.
Leemos el periódico, filtramos historias, escuchamos voces que también son y siempre han sido nuestras. Y no nos suelta el hastío. La rabia. La entraña acalambrada.
Y la pregunta. Las preguntas. ¿Por qué se nos siguen haciendo tantas preguntas irrelevantes en los cuarteles? ¿Por qué el sistema nos sigue luchando en contra? ¿Por qué las primeras preguntas fiscalizadoras tras una agresión son para la víctima y no para el agresor? ¿Por qué nos tenemos que callar? ¿Por qué siempre nos tuvimos que callar? ¿Por qué sigue importando tanto cómo nos vestimos? ¿Cómo operamos? ¿Por qué eso supone una justificación, un pretexto banal, un boleto de viaje hacia un limbo legal? ¿Cuándo la violencia se volvió un tema tan tolerable, y tan poco urgente por erradicar?
Es complejo, una pulsión racional a veces lo explica. Pero pasa que a la violencia nunca ha habido que tolerarle nada. Nunca ha habido que tenerle pena, paciencia ni compasión. En lo que la escuchamos y la educamos, se nos va la vida. Las vidas. Se nos van, se nos siguen yendo, las vidas. Las. Plural de horror, que nos sigue y seguirá arrojando a la calle, desde la grieta. Por que hartas. Estamos visceral y exhaustivamente hartas. Y este coraje que escribe no es solo rabia, sino además y sobre todo: dolor.
Hoy, marchamos. Por ellas. Por elles. Por nosotras. Por nosotres. Por todas. Por todes.
Reclamamos nuestro derecho a la dignidad. Nos exigimos vivas, libres y nuestras. No hay de otra. Y no es negociable. Nunca lo ha sido.
Basta.