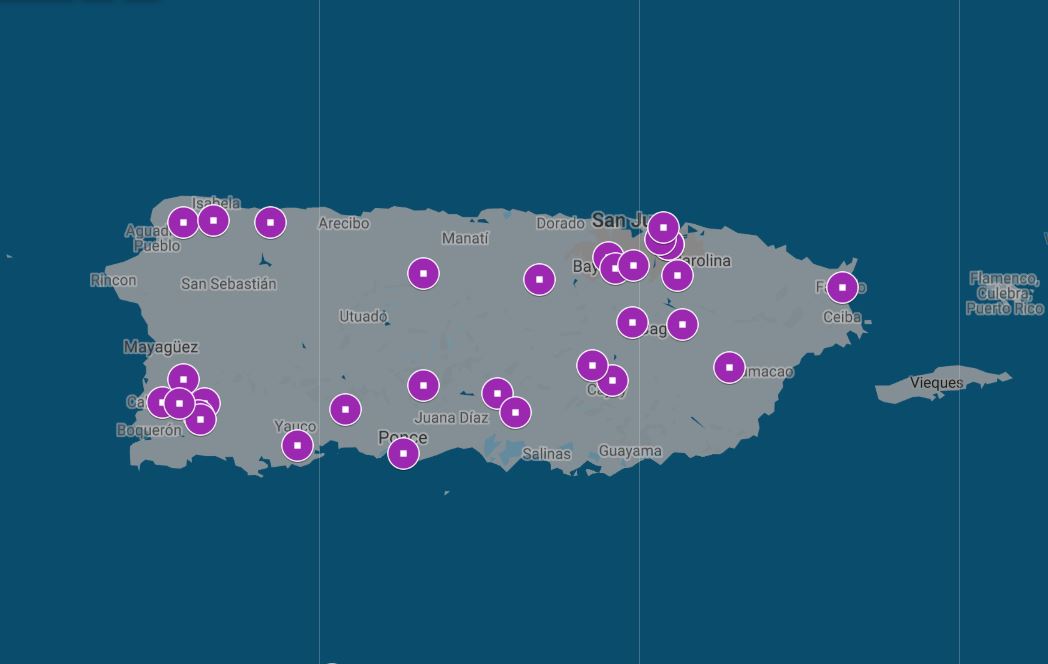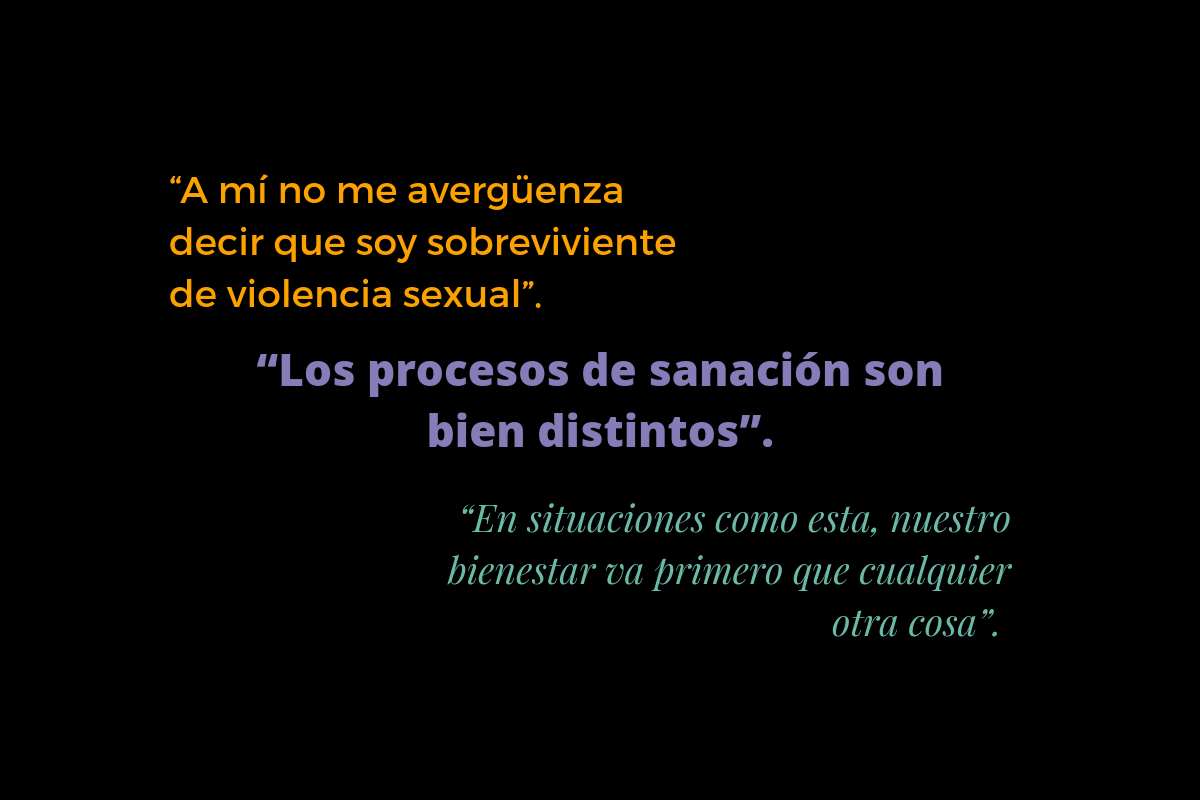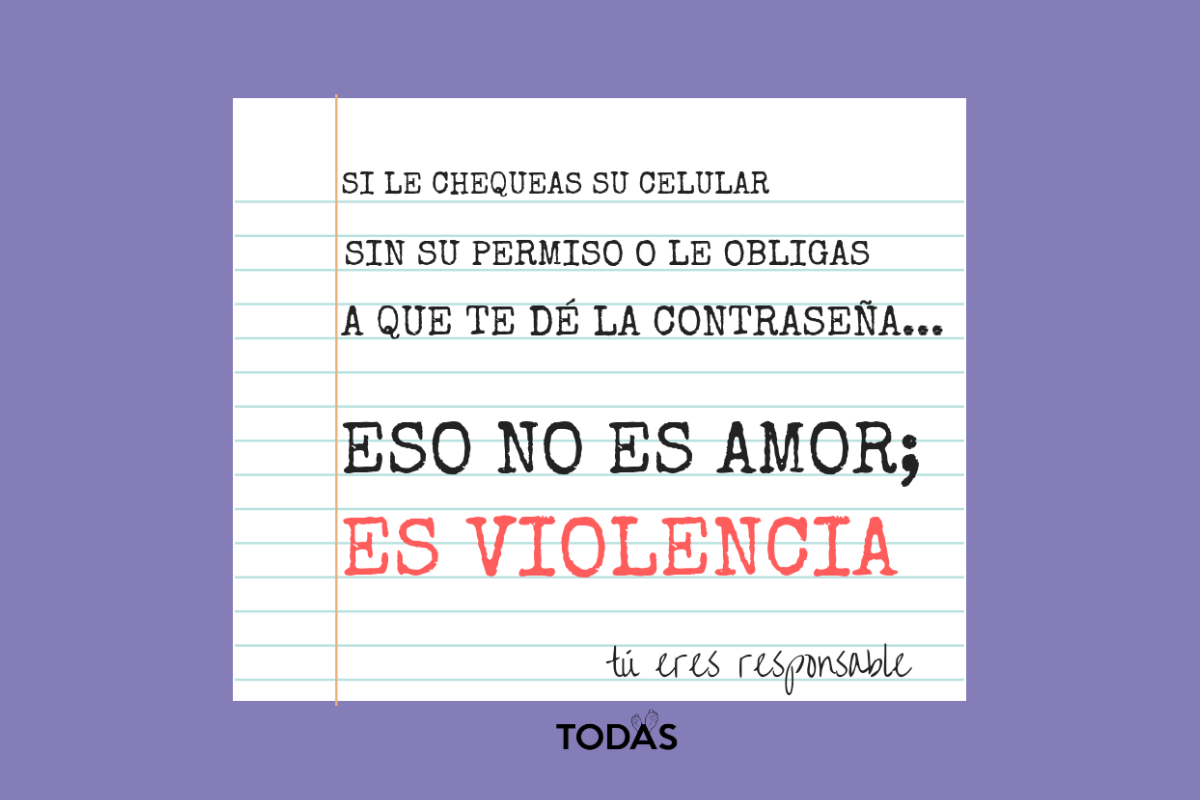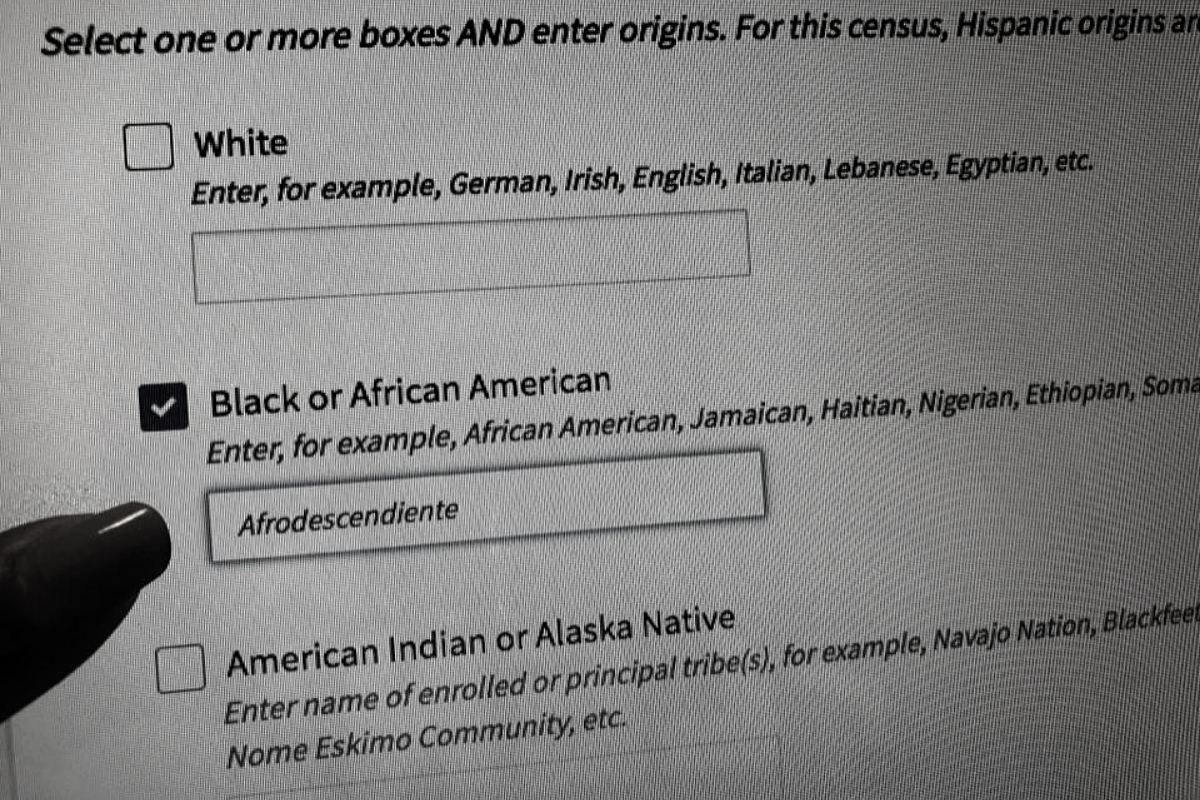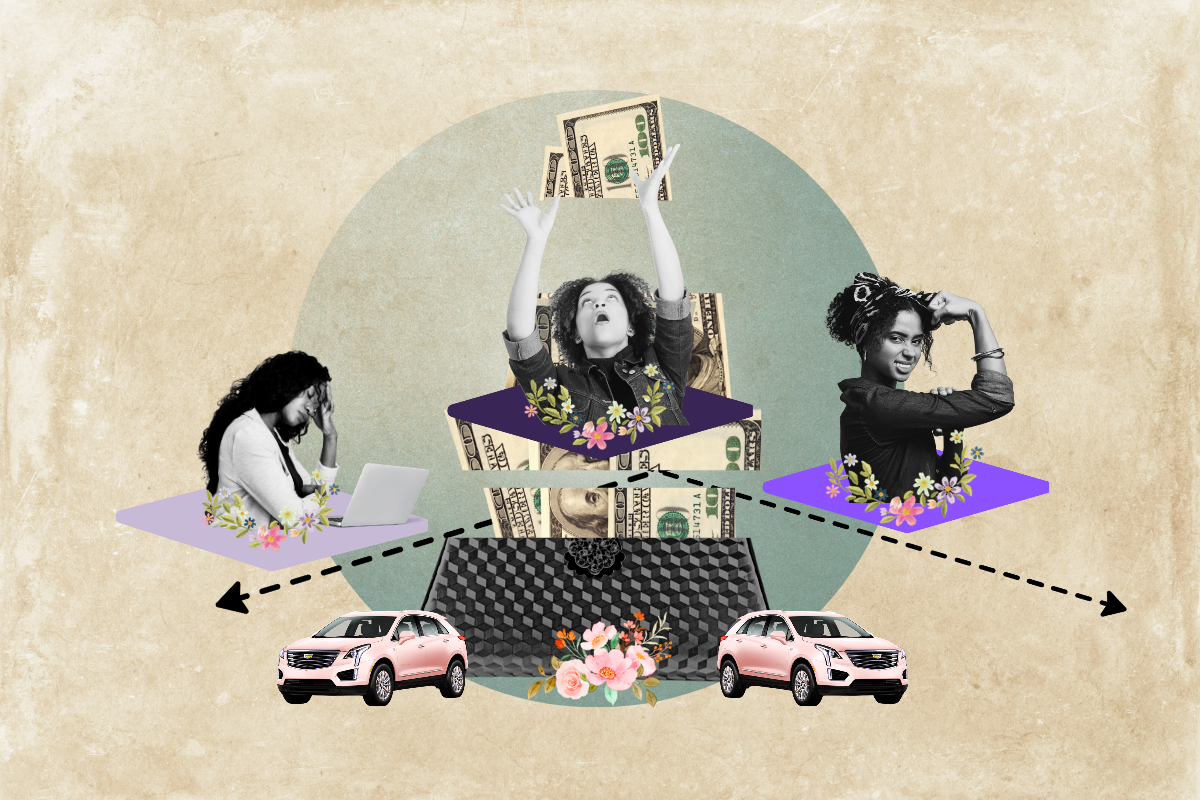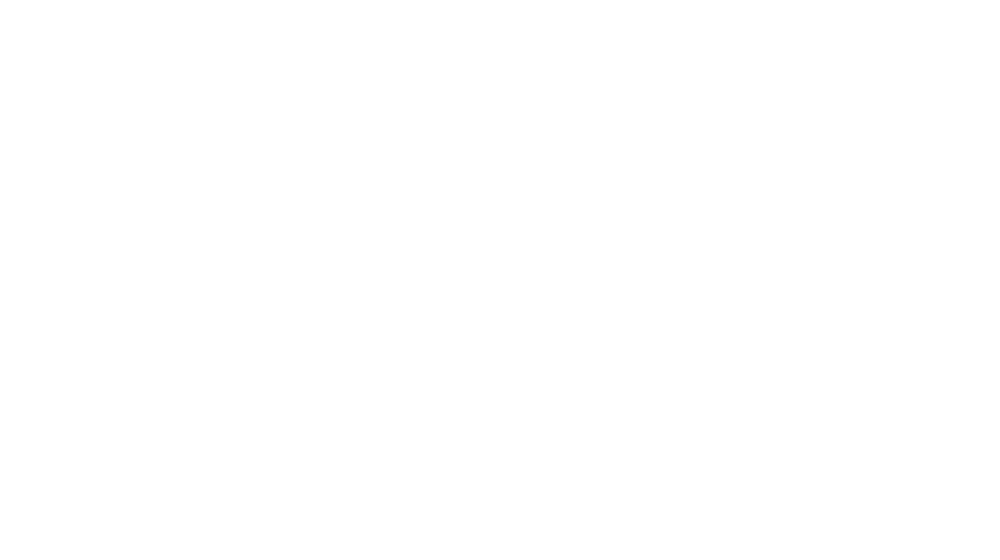(Foto por Adam Nieścioruk en Unsplash)
Un ruido lejano comienza a despertar mis sentidos, y, cada vez, se hace más ensordecedor. Estiro mi mano, y, sin todavía estar consciente del todo, lo apago. Dos minutos más tarde lo vuelvo escuchar, pues es hora de levantarme. Tomo mi celular, aún con los ojos cerrados, y veo que son los 6:45 de la mañana, pero leer, en mis notificaciones, que la cifra de casos y víctimas por COVID-19 ha aumentado termina por despertarme.
Me dirijo hacia el baño, y solo logro ver a mi mamá montarse en su carro a toda prisa porque, de no ser así, llegaría tarde al trabajo. Abro la puerta del cuarto que ella comparte con mi padre, y solo alcanzo a ver su cara de preocupación mientras lee correos electrónicos en su celular antes de acostarse a dormir.
En los últimos tres años, he vivido experiencias totalmente nuevas. El destino ha sido duro porque, entre los huracanes Irma y María, los terremotos que impactaron al sur hace dos meses y la ahora pandemia del COVID-19, no hemos tenido respiro como pueblo. Sin embargo, además de los momentos dolorosos, para mí, cada uno de estos eventos significa una reestructuración en mi dinámica familiar.
Mis padres son, según lo llaman ahora, trabajadores esenciales, debido a que se dedican a la industria de la droguería. Por lo mismo, durante cada una de estas emergencias, como tantas familias en nuestro país, en vez de transitar las situaciones juntos, no importa lo que ocurra, se tienen que reportar a su empleo. Al final, su labor, indirectamente, es primordial para el país.
Como consecuencia, mis responsabilidades como hija aumentan, pues mis papás cuentan con mi apoyo y comprensión. Mi tarea principal deja de ser la universidad o mi trabajo para ocuparme de mi hermano menor, y esta labor conlleva levantarse temprano y cumplir con horarios porque el día solo tiene 24 horas.
Tras desinfectar mi área de estudio, porque ahora nada está del todo limpio, intento adelantar mis obligaciones universitarias y profesionales. Sin embargo, usualmente, las preocupaciones por todo lo que está pasando afuera me impiden terminar con lo que me había propuesto hacer en la hora y media que tengo para trabajar mientras la casa y sus alrededores están en silencio.
A las 8:30 a.m., accedo a la plataforma que mi hermano utiliza para tomar clases a distancia, y le preparo un horario con todos los trabajos que le asignaron y sus respectivas instrucciones. Abro la puerta de su cuarto, y veo cómo se mueve en la cama e intenta que yo no lo note porque es claro que no quiere levantarse.
Mientras se despierta, le coloco una mascarilla, en su rostro para que tome una terapia, pues tiene un virus respiratorio y, como es asmático, cada vez que tose pareciera que sus pulmones se le fueran a salir del pecho. Obviamente, la preocupación porque no se recupere aumenta cuando lo único que escuchamos y leemos es que la probabilidad de mortalidad crece en personas con el sistema inmunológico comprometido.
En mi camino hacia la cocina para preparar el desayuno, veo el cesto que mi papá colocó, junto a la puerta, para poner ahí la ropa que él y mi mamá usan en el trabajo. Prendas que más tarde lavarán con detergente y vinagre. Observo, además, la mesa que tienen del lado exterior de la entrada, en la que hay alcohol, toallas desinfectantes y los zapatos que usan dentro de la casa.
Al cerrar la nevera para regresar a mi cuarto, leo la nota que hay sobre el metal frío de la puerta: “No olviden beberse las vitaminas, mamá”. Cuando veo el interior del envase de las pastillas, noto que no quedan muchas, pero solo me toma unos segundos ver que mi mamá ya se había encargado de comprar otro.
Cuando abro la puerta de mi cuarto, que se ha convertido en el salón de clase para mi hermano menor, lo veo a él leyendo la agenda que le preparé antes. A distancia, analizo sus expresiones faciales, que con el resplandor de la pantalla de la computadora son más claras, y pienso en el impacto que tiene para un estudiante dejar atrás el ambiente escolar, la interacción con sus compañeras y compañeros y la retroalimentación con sus maestras y maestros. Esta inquietud aumenta al recordar que hay estudiantes que apenas comenzaban su semestre académico cuando tuvieron que aislarse en sus hogares.
Pasado el mediodía, mi hermano termina los trabajos de sus siete clases y le permito que utilice sus videojuegos, no sin antes pedirle que mantenga silencio porque nuestro papá está durmiendo. Mientras comienzo a preparar el almuerzo, pienso en cómo las emergencias siempre impactan a mi familia.
Mi papá ocupa un puesto gerencial en una compañía de droguería, y, cada vez que sucede un evento como el que transitamos, la producción se triplica. Por tanto, se ve obligado a cambiar sus horarios y extiende sus turnos a 16 horas o labora en las noches; como consecuencia, pueden pasar tres días sin que ninguna persona de la familia comparta con él. Pasó con Irma, se repitió con María, ocurrió con los terremotos y el COVID-19 no es la excepción. Comprendo sus sacrificios, pero no significa que deje abrumarme y preocuparme.
Al sentarme frente a mis libros para comenzar a estudiar, tomo mi celular para leer las instrucciones, y me encuentro con decenas de notificaciones sobre lo que ha sucedido local e internacionalmente. Uno de los tantos días que llevamos distanciados, porque no yo llevo una cuenta precisa, mientras leía las noticias, me llegó un mensaje de mi mamá en el que me indicaba que se sentía mal y que tenía algunos de los síntomas del COVID-19.
Estudiar, leer o redactar era algo casi imposible en circunstancias como esa. Sentía cómo se me ponía la piel de gallina, cómo se aceleraban mis latidos, cómo mi cara se enrojecía y cómo las gotas de sudor se asomaban por mis poros.
Horas después, cuando mi mamá llegó, fue mi papá el único que tuvo contacto con ella, y la aisló en una parte de la sala. Mientras él desinfectaba la casa sin parar, aún sin ver a mi madre, solo pensaba en que la persona que siempre cuida de su familia hoy se convertía en la paciente a la que nos tocaba atender.
Cuando mi papá terminó, se bañó y se vistió, se sirvió la comida, que ya yo había preparado, y gritó: “Me voy”. Mientras, salía por la puerta que hoy, más que nunca, significa la protección del hogar y la exposición a un mundo que, a fin de cuentas, desconocemos.
Esa noche, intenté acercarme a mi mamá, pero solo conseguí una mirada amorosa que se asomaba detrás de una mascarilla que le cubría la mitad de su rostro. Nunca he sido una persona cariñosa, pero no sabía, hasta este momento, cuán necesario era el tacto de esa persona que lo ha dado todo por mí y por mis hermanos, y que, seguramente, lo haría de nuevo sin dudar.
Ya ha pasado una semana desde aquel mensaje de texto de mi mamá, y mi rutina continúa, pero con más tareas domésticas, que comparto con mi hermano mayor, porque evitamos que nuestra mamá y nuestro papá tengan contacto con las cosas que el resto de la familia utiliza.
A mi papá, le indicaron que debía quedarse, en la casa, hasta tanto se hiciera la prueba del COVID-19, y, afortunadamente, tanto los resultados de él como los de mi mamá fueron negativos. Sin embargo, la próxima semana se unirán, nuevamente, a esa línea de batalla que trabaja para y por el país, mientras el resto nos resguardamos es nuestros hogares.
Sin embargo, que los exámenes hayan resultado negativos, solo significa que, por el momento, están a salvo porque, en unos días, regresarán a la exposición que me ha tocado aceptar. Es decir, el contacto con mis hermanos y conmigo se continuará basando en conversaciones lejanas y cariño mediante miradas.
Con demasiada frecuencia, me cuestiono en qué momento mi hogar dejó de ser un punto de encuentro familiar para ser un espacio de aislamiento en el que cada quien ocupa un lugar sin tener contacto con el resto.
Mientras programo mi despertador, escucho el canto de un coquí que siempre, sin importar la emergencia o la dinámica, me acompaña, y se ha convertido en el recordatorio de que llegará el momento en el que le diré adiós a este distanciamiento familiar.