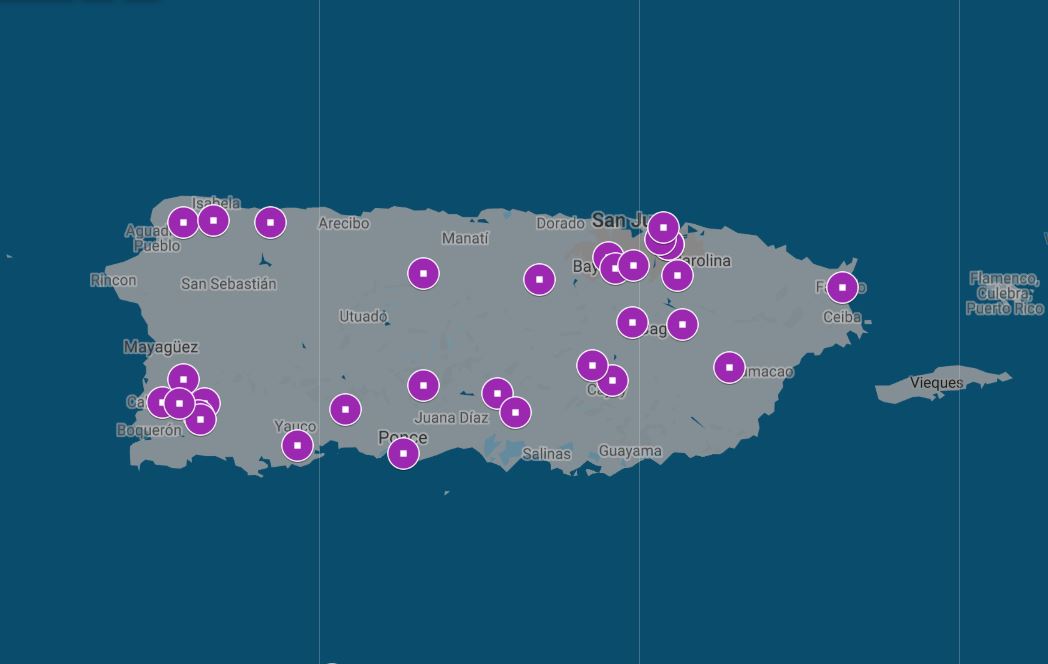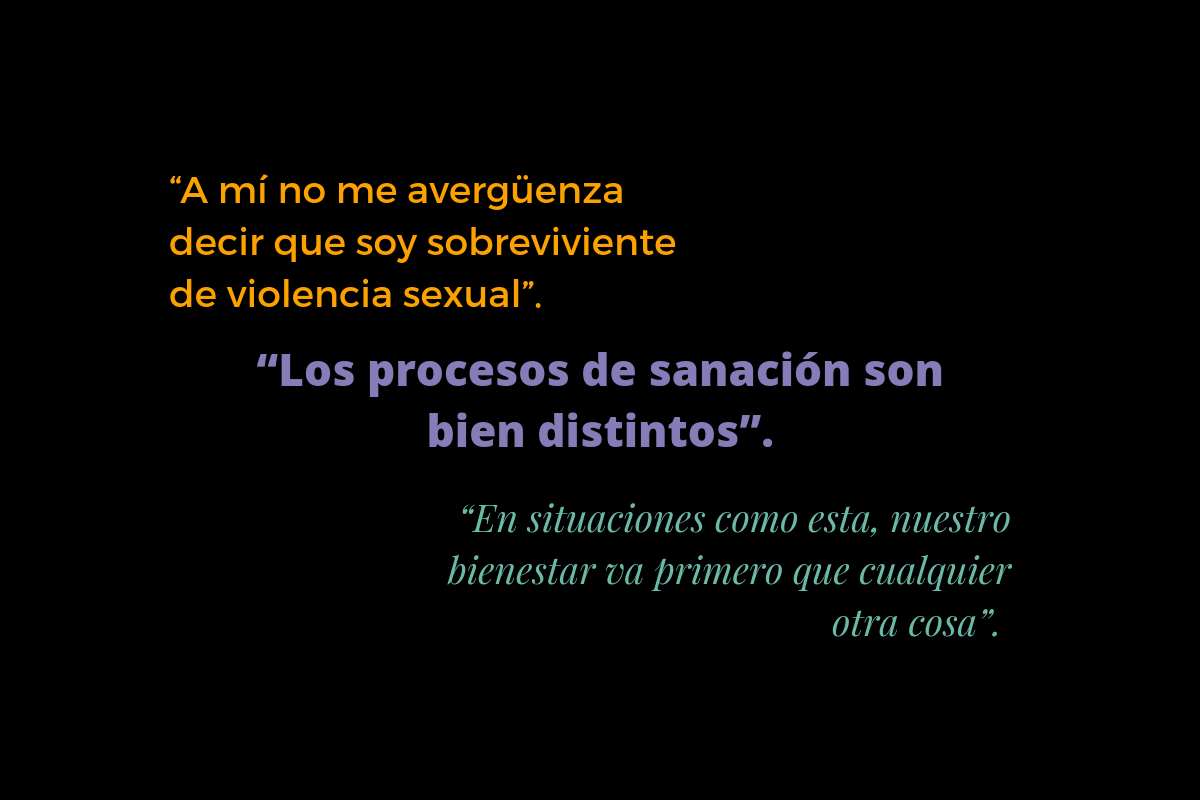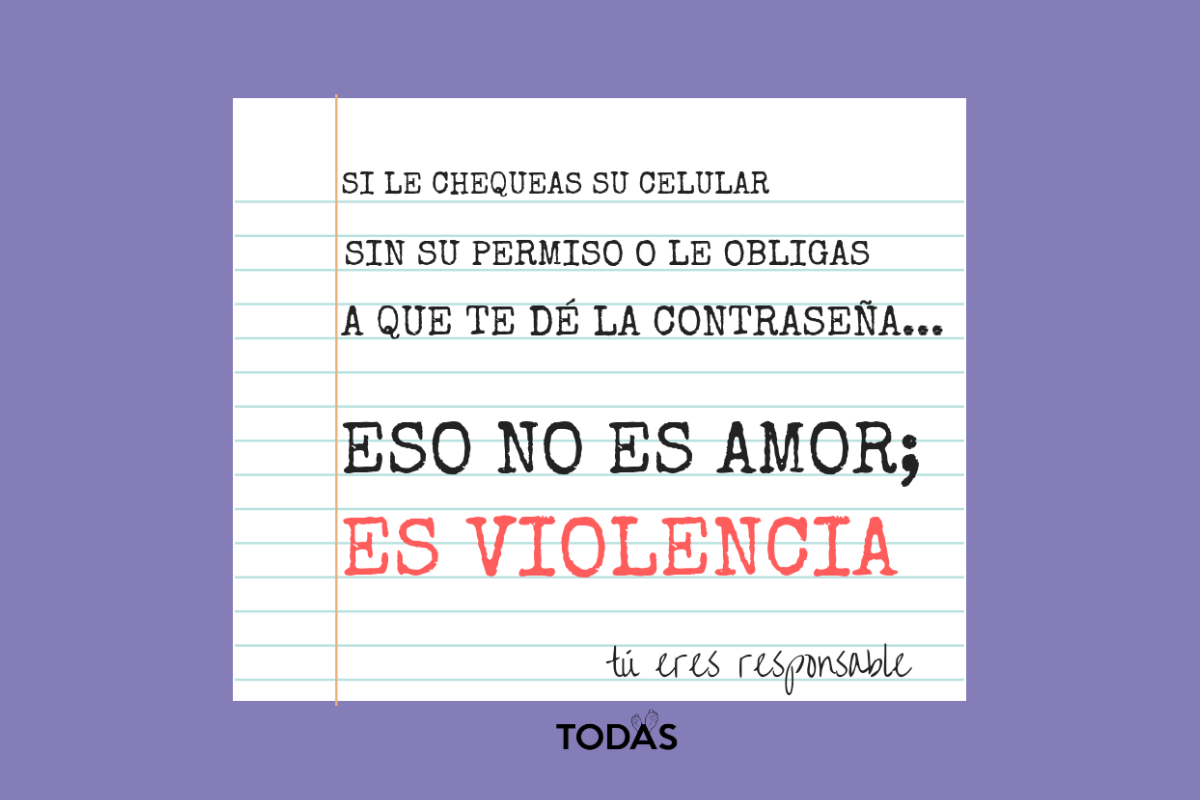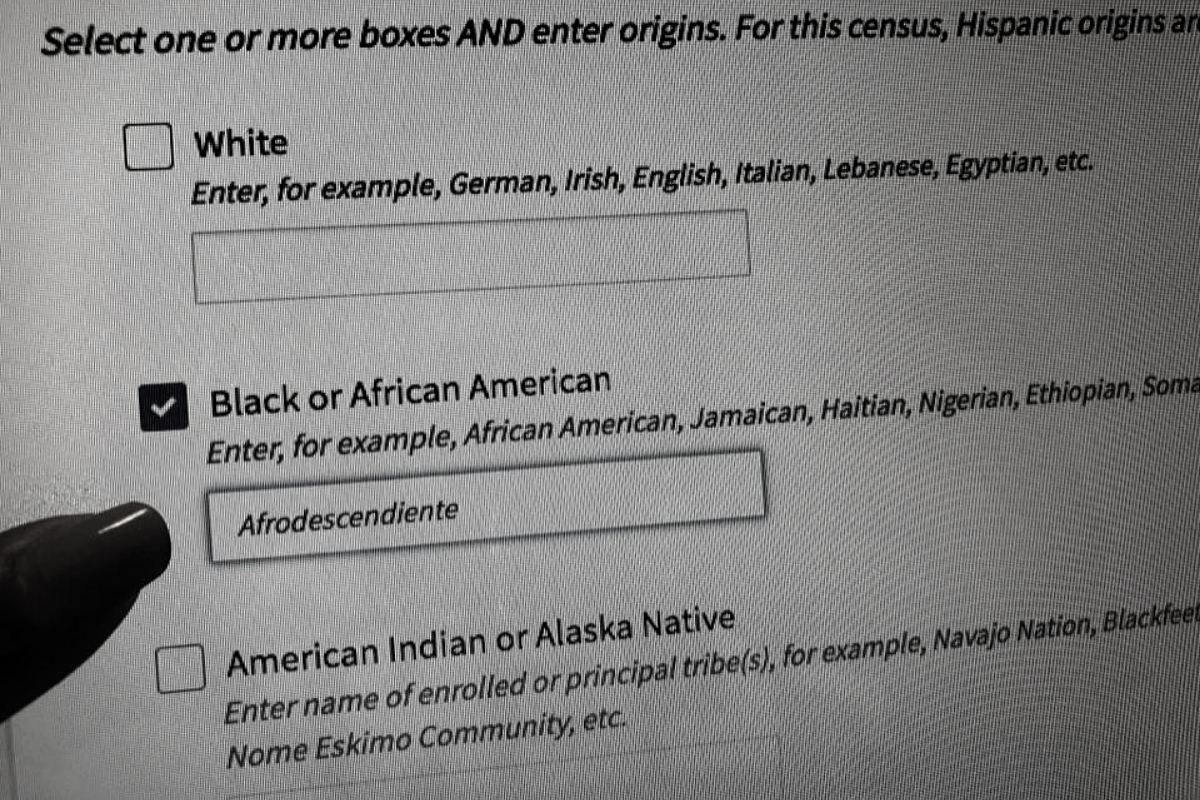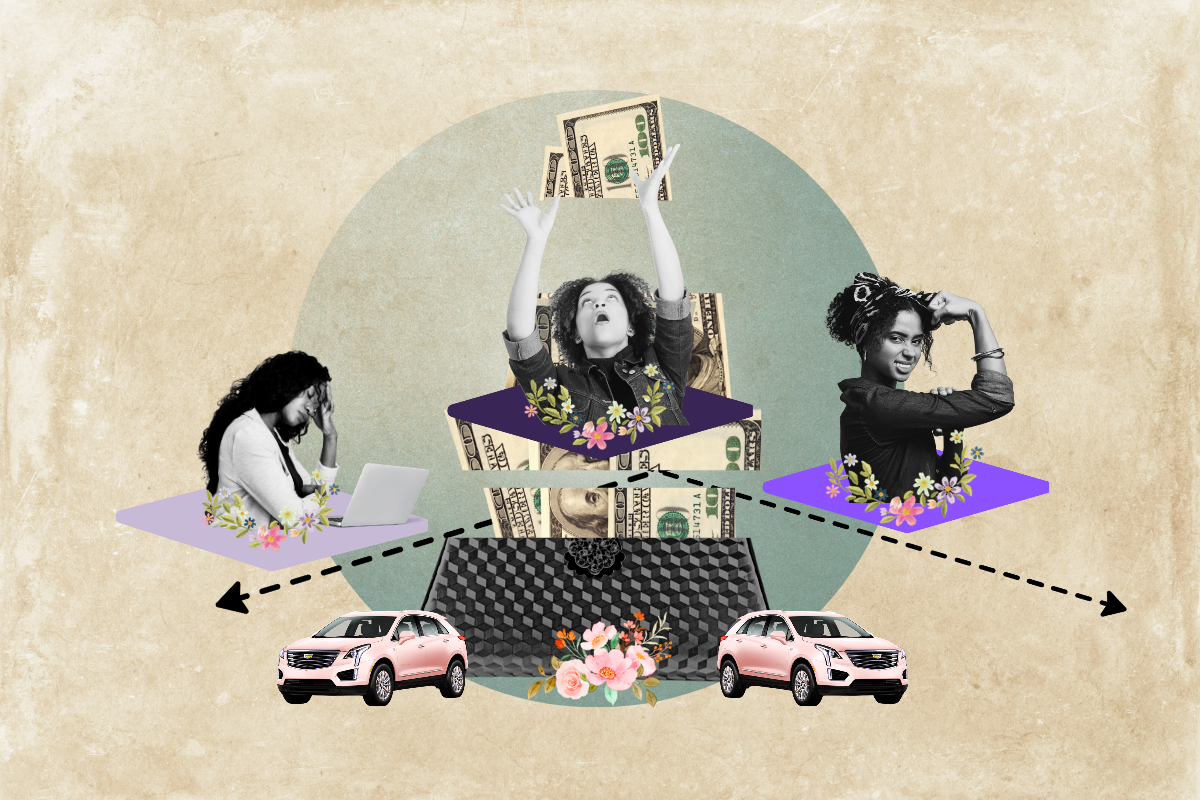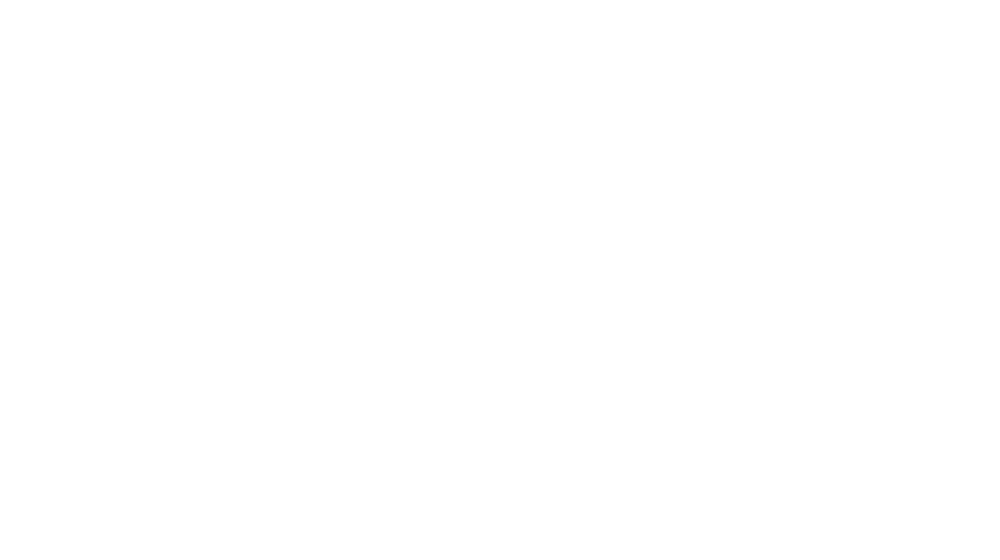La primera vez que me enfrenté a la violencia machista tenía 16 años. En aquel momento, era estudiante de una escuela superior en San Juan. Salí de mi casa al mediodía, porque mi escuela funcionaba en interlocking de 12:50 a 4:30 pm. Ya sabía guiar así que me llevaba la guagua de casa para la escuela. Ese día, mi mamá había dejado la guagua fuera de la marquesina. Estaba sola en la casa. Salí de prisa con mi bulto y mi botella de agua. Me monté en el carro y lo seguí.
A esa hora, a pleno sol de mediodía, la calle estaba desierta. Al llegar a la esquina, vi un hombre que se comportaba de forma extraña. Estaba un poco lejos de mí y el sol me estaba dando en la cara así que no veía bien. Cubriéndome los ojos y, a medida que me iba acercando, pude ver lo que pasaba: el hombre tenía la mano en sus genitales. Tenía el pene totalmente erecto y se estaba masturbando en la calle. Con la boca abierta del susto, aceleré y le pasé por el lado.
De camino a la escuela, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Nunca había visto un pene, salvo en las hojas para identificar la anatomía masculina que daban en la clase de Salud. Ni en la televisión ni la internet; muchos menos en la vida real. Nada. Para mí, era algo nuevo y muy extraño. Sin embargo, además del shock, el sentimiento que me recorría y me paralizaba era el miedo. Me preguntaba: ¿Qué hacía ese tipo masturbándose tranquilamente en la calle? ¿Nadie lo había visto excepto yo? Y lo peor, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tardado en salir de mi casa? El carro estaba en la calle… ¿Y si me lo hubiese encontrado, ahí, frente a mí, al salir? ¿Qué hubiese hecho?
Llegué a la escuela y quería desahogarme. Sentía que eso, de alguna forma, me ayudaría a borrar de mi memoria lo que había visto y aliviaría la ansiedad que sentía. Quería contárselo a un adulto, pero tenía miedo de decirle a mi mamá porque sabía que no iba a estar de acuerdo con que fuese a la escuela sola en el carro después de lo que había pasado. Después de compartir lo que había pasado con mis amigas, decidí contarle a mi maestra de salón hogar. Ni hablar de la vergüenza que me dio hablar de penes erectos con ella. Misis Ávila me escuchó estupefacta y me preguntó si el hombre se estaba tocando. Me dijo que eso era una exposición deshonesta y que qué bueno que yo había salido de mi casa y no me había topado con él mientras estuve fuera del carro. No recuerdo qué más me dijo, la verdad, pero sé que fue reconfortante que alguien me escuchara y no cuestionara mi historia.
Esa iniciación indeseada marcó un antes y un después. Desde entonces, me he topado con la sombra de la violencia machista en cada pisada que doy en la calle. El incidente del masturbador del mediodía me hizo caminar con recelo y miedo sin importar la hora del día. En mis años de estudiante en la Universidad de Puerto Rico, en ocasiones, prefería dejar el carro en casa e irme a pie, muchas veces regresando después del mediodía siempre perseguida por la imagen del tipo que había visto años antes. Una vez salía del portón de la universidad, mi mente iba a millón y pensaba en cómo podía utilizar las cosas que llevaba en mi bulto como armas: mis llaves, mi botella de agua, mi sombrilla; todo se convertía en parte de mi plan de acción si alguien intentaba acercarse. Yo, ingenua, queriendo experimentar mi ciudad a pie, intentando deshacerme del tedio del carro y el buscar parking en la universidad, y el miedo, sin darme tregua, comiéndome por dentro al pensar en qué iba a hacer si alguien intentaba violarme.
En la UPR, en más de una ocasión, escuché sobre violaciones en Hyde Park, a veces, de amigas de compañeres de clase. En la noche, cuando el campus se ponía como boca de lobo, y tenía que volver al carro o cuando iba de jangueo a Río Piedras y andaba sola, siempre iba armada con mi pepper y mis llaves; caminaba a las millas y guardándome la espalda. En ocasiones, les daba pon a mis amigas y siempre pensaba en la posibilidad de que nos atacaran y cómo me iba a sentir si les pasaba algo a ellas.
Día a día, los gritos y las miradas indeseadas eran la orden del día: cruzando la calle, guiando en el carro con los cristales abajo, haciendo ejercicios fuera. Nada me endiablaba más que estar caminando y que un conductor redujera la velocidad para mirarme de arriba abajo o para gritarme: “Mi amor”, para pitarme o tirarme besos. Muchas veces, lo que hice fue lanzarles mi mirada más fulminante o acelerar el paso. Sin embargo, entre más frecuente eran estos incidentes, el miedo daba paso a otro sentimiento más visceral: la rabia. La rabia de saber que el acoso y la violencia siempre caminarían conmigo.
La rabia ha seguido alimentando mi andar. La rabia de que nuestra cuerpa no pueda vivir en paz; de que se nos niegue el derecho a deambular y existir plenamente, de que, en los espacios públicos que habitamos, no estemos seguras. La amenaza y el miedo permea cada interacción cotidiana: caminar, ir al supermercado, usar el transporte público, bailar, ir a la playa, al cine, al parque, correr bicicleta, visitar a amigues y regresar solas a casa, salir de día o de noche; se nos violenta una y otra vez. Lo más espantoso de todo es la falta de empatía y respeto a nuestra integridad y lo fácil que es para la sociedad machista culparnos por la conducta del agresor. Somos las “malas”, las irresponsables, las provocadoras, las que “nos la buscamos”, por el mero hecho de existir y tratar de vivir en libertad. Es duro enfrentarse con la realidad de que vivimos en un sistema donde nuestra vida no vale nada y la incomodidad que provoca nuestro grito es tanta que es mejor que estemos muertas.
Admito que, muchas veces, el coraje y la impotencia me consume; se me hace difícil encontrar la fuerza para seguir luchando cuando, una y otra vez, las mujeres de Puerto Rico y del mundo nos enfrentamos a la pérdida de una hermana más. Me pregunto cuándo la calle dejará de ser el espacio del miedo y se convierta en el espacio de la equidad y la igualdad; cuándo dejaremos de sentirnos intranquilas y decirle a una amiga “textéame cuando llegues a tu casa” o de pensar “pude haber sido yo”. Me queda pensar que no estoy sola y que, aunque estemos exhaustas, seguimos aquí, creando espacios de discusión y educación, pero también de solidaridad y sanación. Por mi parte, seguiré escribiendo: soltando el dolor y la rabia, por mí y por todas. Para que dejemos de ver la sombra del patriarcado en nuestro camino.